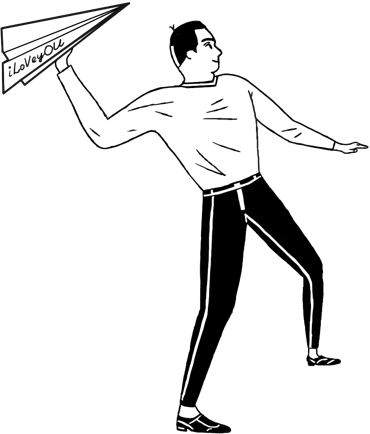El duelo de los ángeles
- Anaje citiralaprije 7 satiAsí, después de todo, Durkheim fue capaz de aceptar que, entre los fenómenos patogénicos naturales y la morbidez social, había un espacio donde la tristeza, la melancolía y la muerte deseada ocupan un lugar, tal vez como el rescate que es necesario pagar a la civilización moderna.
- Anaje citiralaprije 7 satiSe podría decir, y es algo que extrañamente no ha sido reconocido, que El suicidio es un libro sobre la melancolía colectiva moderna. Pero Durkheim exagera hasta tal grado las dimensiones sociales, que oculta los matices y su análisis pierde la sutileza necesaria para entender los resortes culturales. Suele reducir la moral a su dimensión social y ve la melancolía (y el suicidio) sobre todo como un efecto de la falta de cohesión, el desorden y la desintegración de la sociedad. Sin embargo, su curiosa teoría de los equilibrios entre los diferentes humores colectivos le permitió comprender que el hombre no podría vivir si fuera totalmente refractario a la tristeza:
Ciertamente hay dolores a los cuales sólo podemos adaptarnos si los queremos, y el placer que en ellos encontramos tiene algo de melancólico. Pues la melancolía sólo es mórbida cuando ocupa demasiado espacio en la vida; pero es igualmente mórbida una vida que la excluya totalmente.54 - Anaje citiralaprije 7 satiLa melancolía también tiñe las expresiones del segundo tipo de suicidio durkheimiano: el suicidio altruista. Este tipo de autosacrificio es fruto de una individuación insuficiente, pero tiene en común con el suicidio egoísta la tristeza: «Mientras que el egoísta es triste porque no ve nada real en el mundo más que al individuo, la tristeza del altruista intemperante viene, al contrario, de que el individuo le parece despojado de toda realidad».51 La melancolía del primero es un sentimiento incurable de lasitud y de abatimiento triste; la del segundo, en contraste, está hecha de esperanza, ya que considera que más allá de esta vida tediosa se abren perspectivas más bellas. El tercer tipo de suicidio es, en realidad, muy similar al primero: es el suicidio anómico de aquellas personas cuya actividad se desregula; mientras
que en el suicidio egoísta hay una cierta ausencia de actividad colectiva, que parece quitarle sentido a la vida, el individuo anómico no encuentra freno social a sus pasiones y sufre porque su actividad está desorganizada. Durkheim dibuja una especie de humoralismo sociológico que asimila los tipos de suicidio a tres «corrientes» que circulan por el cuerpo social: el egoísmo («melancolía lánguida»), el altruismo («renuncia activa») y la anomia («lasitud exasperada»).52 No se trata de metáforas, sino de «fuerzas colectivas» que empujan a los hombres a matarse: verdaderas fuerzas morales que se combinan y se atemperan mutuamente. Cuando se logra un equilibrio entre ellas, se atenúan las tendencias suicidas; pero lo que llama la «hipercivilización» aumenta las fuerzas egoístas y anómicas, «afina los sistemas nerviosos», los vuelve excesivamente delicados y, por ello, reacios a la disciplina, accesibles a la irritación violenta o a la depresión exagerada. En contraste a los refinamientos supercivilizados, una cultura primitiva, grosera y ruda implica un altruismo excesivo y una insensibilidad que facilitan la renuncia a la vida.53 - Anaje citiralaprije 7 satiA diferencia de Weber, reconoce que la civilización y la modernidad se asocian a formas de melancolía colectiva que contribuyen a elevar las tasas de suicidio.48
- Anaje citiralaprije 7 satiLe interesaban las causas sociales precisas, y no le hubiera gustado pensar en sutiles afinidades electivas. Para ello, procedió primero a estudiar los estados psicopáticos individuales que inducen al suicidio, y que le permiten definir cuatro variantes de suicidio: maníaco, melancólico, obsesivo e impulsivo. Observa que, en estos casos de locura, el suicidio ocurre sin ningún motivo que no sea puramente imaginario, mero producto de alucinaciones, delirios o ideas fijas.47 Por lo tanto, allí no hay posibilidad de hallar tendencias colectivas, sociales y morales. Sin embargo, cuando analiza el suicidio egoísta, el primer tipo en el que reconoce
causas sociales, es evidente que observa una estrecha relación con el suicidio melancólico. Aunque define el suicidio egoísta por sus causas morales, considera que la excesiva afirmación del yo individual en detrimento del yo social produce un estado de melancolía. - Anaje citiralaprije 7 satiEn este libro, el gran sociólogo
francés describe una relación entre el protestantismo y las altas tasas de suicidio, lo que le sirve como punto de partida para estudiar los orígenes y las causas sociales de un hecho aparentemente encerrado en las fronteras de una tragedia individual. Detrás de este vínculo entre protestantismo y suicidio, Durkheim encuentra una profunda melancolía producida por la exagerada individuación y el extremo debilitamiento de la cohesión social en torno a las creencias tradicionales.45 En cierto modo, Durkheim analizó el mismo problema que había angustiado dos siglos antes a los teólogos puritanos: las inquietantes afinidades entre el rigor de la responsabilidad religiosa individual y los raptos de locura melancólica.46 Leer a Durkheim nos permite adentrarnos en aquello que Weber no quiso o no pudo ver. El suicidio fue, además, una respuesta sociológica, seca y dura, a una tensión fundamental de la cultura decimonónica, cuyas diferentes aristas y facetas se reconocen en el spleen de Baudelaire, la melancolía de Freud, el saturnismo de Verlaine, la depresión de Kräpelin, la angustia de Mahler, la desesperación de Trakl o la zozobra de Munch, y que tienen sus raíces en la tradición romántica. - Anaje citiralaprije 7 satiMax Weber no vio que las afinidades electivas de la vida moderna involucraban inevitablemente la depresión y el tedio. Una vez más podemos ver que en el ojo sociológico de Weber hay un punto ciego. ¿Fue este punto oscuro el que impidió que leyese —o si lo leyó, que tomase en cuenta— un libro extraordinario dedicado a elaborar una interpretación sociológica de la melancolía? Me refiero al El suicidio, de Emile Durkheim, publicado en 1897
- Anaje citiralaprije 7 satiDe hecho, toda la segunda parte del libro está integrada por la exposición de las afinidades electivas entre la ética profesional del protestantismo ascético y el desarrollo del capitalismo. Weber usa la idea de las afinidades electivas para evitar la tesis según la cual el capitalismo es fruto de la Reforma y la afirmación de que el espíritu capitalista sólo pudo surgir gracias a ella. El uso de las afinidades electivas como metáfora en La ética protestante fue sustituido por Talcott Parsons, en su traducción al inglés, con el término más cómodo de «correlaciones».42 Con ello intentó borrar la extraña presencia de un mito romántico en la obra de Weber y le quitó buena parte de su encanto y de su magia.
- Anaje citiralaprije 7 sati. Es sintomático que, para referirse a las relaciones entre diferentes aspectos, gustase del uso de la famosa metáfora literaria que había popularizado una novela de Goethe: las «afinidades electivas» (Wahlverwandtschaften). Por ejemplo, para tranquilizar a quienes temían que la modernidad trajese un exceso de democracia individualista, que erosionase los valores aristocráticos y autoritarios, les aseguraba que era ridículo suponer que el capitalismo avanzado —tal como existe en Estados Unidos y tal como llega a Rusia— tuviese una afinidad electiva con la democracia o la libertad.41 En La ética protestante las afinidades electivas ocupan un lugar metodológico fundamental: sostiene que, ante la tremenda confusión de influencias mutuas entre las bases materiales, las formas sociopolíticas y las manifestaciones espirituales de la Reforma, la única manera de proceder es investigando si pueden reconocerse afinidades electivas entre ciertas formas religiosas y la ética profesional. Weber concluye que, de esta forma, se podrá aclarar el modo en que, como consecuencia de dichas afinidades electivas, el movimiento religioso influyó en el desarrollo de la cultura material.
- Anaje citiralaprije 7 satiAdemás, Weber dejó sin explorar una dimensión cultural, la melancolía, que constituyó uno de los ejes fundacionales de la modernidad capitalista.39 Si Weber hubiese analizado con cuidado la metáfora de la jaula de hierro del Pilgrim’s Progress, habría llegado a las raíces melancólicas de la fe puritana. Pero también habría comprendido que la angustia melancólica fue un malestar cultural muy amplio que no contenía nada que impulsase a las personas más hacia la ética protestante que hacia otras salidas, religiosas o no, para escapar de la jaula de hierro, como por ejemplo el catolicismo contrarreformista o el misticismo. El ethos protestante no tuvo un monopolio de la melancolía. En realidad, la melancolía formaba parte de un ethos pagano antiguo que empapó profundamente las culturas renacentistas barroca y reformista. El ethos melancólico seguía vivo en la época de Max Weber, pues había sido adoptado y recreado tanto por los filósofos ilustrados como por los románticos. Era el ethos de lo sublime que habían exaltado Kant y Schiller, y con el que Max Weber tuvo
una contradictoria relación de afinidad y repudio. El ethos sublime contenía esa mezcla de esteticismo, sensualidad y melancolía que tanto miedo infundió en Weber, y cuya relación con el espíritu capitalista nunca pudo entender.
fb2epub
Povucite i ispustite datoteke
(ne više od 5 odjednom)